|
Prefacio
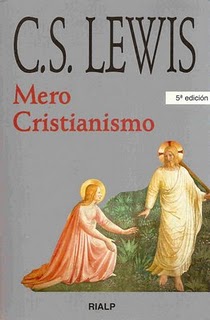 l contenido de este libro fue primero emitido por la radio
y después publicado en tres partes separadas: Argumento a favor del cristianismo
(1942), Comportamiento cristiano (1943) y Más allá de la personalidad (1944).
En la versión impresa añadí algunas cosas a lo que había dicho ante los
micrófonos, pero aparte de esto dejé el texto más o menos como estaba. Una «charla»
por la radio debe asemejarse tanto como sea posible a una charla auténtica,
y no a un ensayo leído en voz alta. En mis alocuciones, por tanto, utilicé todas
las contracciones y coloquialismos que normalmente utilizo en la conversación.
Y cuando en las charlas había acentuado la importancia de una palabra por el
énfasis de mi voz, la escribía en letra cursiva. Ahora me inclino a pensar que
esto es un error, un híbrido indeseable entre el arte de hablar y el arte de
escribir. Un conversador debe utilizar las variaciones de la voz a guisa de
énfasis porque su medio se presta naturalmente a ese método, pero un escritor
no debe valerse de la cursiva para el mismo fin. Tiene sus medios propios y
distintos de resaltar las palabras clave y debe utilizarlos. En esta edición
he expandido las contracciones y reemplazado la mayoría de las palabras en cursiva
redactando nuevamente las frases cuando ha sido preciso, pero sin alterar, espero,
el tono «popular» o «familiar» que siempre había sido mi intención utilizar.
También he añadido o suprimido allí donde pensé que comprendía una parte de
mi tema mejor que diez años atrás, o donde sabía que la versión original había
sido mal comprendida por algunos. l contenido de este libro fue primero emitido por la radio
y después publicado en tres partes separadas: Argumento a favor del cristianismo
(1942), Comportamiento cristiano (1943) y Más allá de la personalidad (1944).
En la versión impresa añadí algunas cosas a lo que había dicho ante los
micrófonos, pero aparte de esto dejé el texto más o menos como estaba. Una «charla»
por la radio debe asemejarse tanto como sea posible a una charla auténtica,
y no a un ensayo leído en voz alta. En mis alocuciones, por tanto, utilicé todas
las contracciones y coloquialismos que normalmente utilizo en la conversación.
Y cuando en las charlas había acentuado la importancia de una palabra por el
énfasis de mi voz, la escribía en letra cursiva. Ahora me inclino a pensar que
esto es un error, un híbrido indeseable entre el arte de hablar y el arte de
escribir. Un conversador debe utilizar las variaciones de la voz a guisa de
énfasis porque su medio se presta naturalmente a ese método, pero un escritor
no debe valerse de la cursiva para el mismo fin. Tiene sus medios propios y
distintos de resaltar las palabras clave y debe utilizarlos. En esta edición
he expandido las contracciones y reemplazado la mayoría de las palabras en cursiva
redactando nuevamente las frases cuando ha sido preciso, pero sin alterar, espero,
el tono «popular» o «familiar» que siempre había sido mi intención utilizar.
También he añadido o suprimido allí donde pensé que comprendía una parte de
mi tema mejor que diez años atrás, o donde sabía que la versión original había
sido mal comprendida por algunos.
El lector debe quedar advertido
de que no ofrezco ayuda alguna a aquellos que dudan entre dos «denominaciones»
cristianas. No seré yo quien le diga si debe convertirse en un anglicano, un
católico, un metodista o un presbiteriano. Esta omisión es intencionada (incluso
en la lista que acabo de dar el orden es alfabético). No hay misterio acerca
de mi propia posición. Soy un laico ordinario de la Iglesia de Inglaterra, ni
muy «alto» ni muy «bajo», ni ninguna otra cosa en especial. Pero en este libro
no intento atraer a nadie a mi propia posición. Desde que me convertí al cristianismo
he pensado que el mejor, y tal vez el único, servicio que puedo prestar a mis
prójimos no creyentes es explicar y defender la creencia que ha sido común a
casi todos los cristianos de todos los tiempos. Tenía más de una razón para
pensar esto. En primer lugar, las cuestiones que separan a los cristianos unos
de otros a menudo implican temas de alta teología o incluso de historia eclesiástica
que nunca deberían ser tratados salvo por auténticos expertos. Yo habría estado
fuera de mi jurisdicción en ese terreno: más necesitado de ayuda que capacitado
para ayudar a otros. En segundo lugar, creo que debemos admitir que las discusiones
sobre estos disputados temas no tienden en absoluto a atraer a un «forastero»
a la congregación cristiana. Mientras hablemos y escribamos sobre ellas es mucho
más probable que lo disuadamos de ingresar en cualquier comunión cristiana que
lo atraigamos a la nuestra. Nuestras divisiones jamás deberían ser discutidas
salvo en presencia de aquellos que ya han llegado a creer que hay un solo Dios
y que Jesucristo es Su único Hijo. Finalmente, tuve la impresión de que tenemos
muchos más, y más talentosos, autores ya dedicados a esos temas controvertidos
que a la defensa de lo que Baxter llama el «mero» cristianismo. Aquella parte
del terreno en la que pensé que podía servir mejor era también la parte que
me pareció más desatendida, y allí naturalmente me dirigí.
Por lo que sé, estos fueron
mis únicos motivos, y me sentiría muy contento si la gente no extrajera elaboradas
conclusiones de mi silencio con respecto a ciertos temas en disputa.
Por ejemplo, tal silencio no
necesariamente significa que yo mismo me sienta indeciso. A veces me siento
así. Hay cuestiones en liza entre los cristianos para las cuales no creo tener
la respuesta. Hay algunas para las que tal vez nunca conozca la respuesta: si
las planteara, incluso en un mundo mejor, podría (por todo lo que sé) recibir
la misma respuesta que recibió un interrogador mucho más grande que yo: «¿Y
a ti qué te importa? Tú sígueme.» Pero hay otras cuestiones sobre las cuales
me siento definitivamente seguro, y sin embargo no las menciono. Porque no estoy
escribiendo para exponer algo que podría llamar «mi religión», sino para exponer
el «mero» cristianismo, que es lo que es y era lo que era mucho antes de que
yo naciera, me plazca o no.
Algunas personas extraen conclusiones
injustificables del hecho de que nunca digo más sobre la Virgen María de lo
que implica afirmar el nacimiento virginal de Cristo. ¿Pero no es sin duda evidente
la razón por la que no lo hago? Decir más me llevaría inmediatamente a regiones
en extremo controvertidas. Y no hay controversia entre los cristianos que necesite
ser más delicadamente tratada que esta. Las creencias católicas sobre este tema
se sostienen no sólo con el fervor inherente a toda creencia religiosa sincera
sino (muy naturalmente) con la peculiar y, por así decirlo, caballerosa sensibilidad
que un hombre experimenta cuando el honor de su madre o de su amada están en
cuestión. Por eso es muy difícil diferir de ellos sin aparecérseles como un
grosero además de un hereje. Por el contrario, las opuestas creencias protestantes
en lo que a este tema se refiere inspiran sentimientos que van hasta las mismas
raíces del monoteísmo por excelencia. A los protestantes radicales les parece
que la distinción entre Creador y criatura (por sana que ésta sea) se ve amenazada:
que el politeísmo ha vuelto a resurgir. Por tanto es difícil disentir de ellos
de modo que uno no parezca algo peor incluso que un hereje: un idólatra, o un
pagano. Si hay algún tema que podría arruinar un libro acerca del «mero» cristianismo
-si algún libro constituye un lectura totalmente improductiva para aquellos
que aún no creen que el hijo de la Virgen es Dios- con toda seguridad es éste.
Por extraño que parezca no podréis
sacar la conclusión, a partir de mi silencio sobre puntos en controversia, ni
de que los creo importantes ni de que los creo sin importancia. Una de las cosas
sobre la que los cristianos están en desacuerdo es la importancia de sus desacuerdos.
Cuando dos cristianos de diferentes denominaciones empiezan a discutir no suele
pasar mucho tiempo antes de que uno de ellos pregunte si tal o cual punto de
la discusión «importa realmente», y el otro contesta: «Importar? ¡Es absolutamente
esencial!»
Digo todo esto sencillamente
para dejar claro qué clase de libro he intentado escribir, y en absoluto para
ocultar o evadir la responsabilidad de mis propias creencias. Acerca de ellas,
como he dicho antes, no hay ningún secreto. Para citar al tío Toby: «Están escritas
en el Libro de la Plegaria Común».
El peligro era claramente que
yo presentara como cristianismo común cualquier cosa que fuese peculiar de la
Iglesia de Inglaterra o (aún peor) de mí mismo. Intenté protegerme de esto enviando
el manuscrito original de lo que ahora es el Libro II a cuatro clérigos (uno
anglicano, otro católico, otro metodista y otro presbiteriano) para pedirles
su opinión. El metodista pensó que no había hablado lo suficiente sobre la fe,
y el católico que había ido demasiado lejos en lo referente a la comparativa
poca importancia de las teorías en la explicación de la Redención. Aparte de
esto los cinco estábamos de acuerdo. No sometí a examen los libros restantes
porque, aunque en ellos podían suscitarse diferencias entre cristianos, estas
serían diferencias entre individuos
o escuelas de pensamiento, no entre denominaciones.
Por cuanto puedo deducir de
las críticas y las numerosas cartas recibidas, el libro, por imperfecto que
sea en otros aspectos, ha conseguido al menos presentar un cristianismo convenido,
común, central: un «mero» cristianismo. En ese sentido es posible que sirva
de alguna ayuda para silenciar la opinión de que, si omitimos los puntos en
controversia, sólo nos quedará un factor común más alto. El factor común más
alto resulta ser algo positivo y estimulante, separado de todas las creencias
no‑cristianas por un abismo con el cual las peores divisiones dentro del
cristianismo no son comparables en absoluto. Si no he ayudado directamente a
la causa de la unión, tal vez haya dejado claro por qué debemos unirnos. Ciertamente
me he encontrado con muy poco del renombrado odium theologicum por parte de
convencidos miembros de comuniones distintas a la mía. La hostilidad ha venido
más por parte de personas situadas en las zonas limítrofes, ya sea en la Iglesia
de Inglaterra o fuera de ella: personas que no obedecían exactamente a comunión
alguna. Esto me resulta curiosamente consolador. Es en su centro donde habitan
sus hijos más auténticos, donde cada comunión está más cerca de cada uno en
espíritu, si no en doctrina. Y esto sugiere que en el centro de cada una hay
algo, o Alguien, que, contra cualquier divergencia de creencias, contra cualquier
diferencia de temperamento o cualquier recuerdo de mutua persecución, habla
con la misma voz.
Eso en lo que respecta a mis
omisiones en cuanto a la doctrina. En el Libro III, que trata sobre moral, he
pasado también en silencio por encima de ciertas cosas, pero por una razón diferente.
Desde que serví como segundo teniente de Infantería en la primera guerra mundial
he sentido una gran antipatía por los que, hallándose cómodos y a salvo, lanzan
exhortaciones a los que se encuentran en la línea de batalla. Como resultado
me resisto a decir gran cosa acerca de las tentaciones a las que yo mismo no
me veo expuesto. A ningún hombre, supongo, le tientan todos los pecados. Ocurre
que el impulso que hace a los hombres jugar por dinero ha quedado fuera de mi
constitución, y no cabe duda de que pago por esto careciendo de algún impulso
bueno del cual aquel otro impulso es el exceso o la perversión. Por ello no
me sentí cualificado para dar consejos acerca del juego, permisible o no permisible,
si es que existe el juego permisible, porque ni siquiera puedo afirmar saber
esto último. Tampoco he dicho nada acerca del control de la natalidad. No soy
una mujer, ni siquiera un hombre casado, y tampoco un sacerdote. No me pareció
que me correspondiera asumir una actitud de firmeza con respecto a dolores,
peligros y cargas de los que estoy protegido, al carecer de un oficio pastoral
que me obligase a hacerlo.
Objeciones mucho más profundas pueden expresarse -y han sido expresadas-
en contra de mi utilización de la palabra cristiano como alguien que
acepta las doctrinas comunes al cristianismo. La gente pregunta: «¿Quién es
usted para dictaminar quién es o quién no es un cristiano?» o «¿No podrían muchos
hombres que no creen en estas doctrinas ser mucho más cristianos, estar mucho
más cerca del espíritu de Cristo, que otros que sí las creen?» Bien: esta objeción
es, en cierto sentido, muy acertada, muy caritativa, muy espiritual, muy sensible.
Tiene todas las cualidades salvo la de ser útil. Sencillamente no podemos, sin
arriesgarnos al desastre, utilizar el lenguaje como estos objetores quieren
que lo utilicemos. Intentaré aclarar esto por medio de la historia de otra,
y mucho menos importante, palabra.
La palabra caballero significaba originalmente algo reconocible:
un hombre que tenía un escudo de armas y era propietario de tierras. Cuando
a alguien se le llamaba «un caballero» no se le estaba haciendo un cumplido
sino simplemente estableciendo un hecho. Si se decía que no era «un caballero»
no se le estaba insultando sino que se estaba dando información. No había ninguna
contradicción en el hecho de decir que John era un mentiroso y un caballero,
del mismo modo que tampoco la hay ahora cuando se dice que James es un imbécil
y un M.A. [Magister Artium, Grado académico británico]. Pero luego llegaron
gentes que dijeron -tan acertadamente, tan caritativamente, tan espiritualmente,
tan sensiblemente, tan cualquier otra cosa menos útilmente-: «Ah, pero, ¿no
es bien cierto que lo importante de un caballero no son su escudo de armas ni
sus tierras, sino su comportamiento? ¿No es cierto que el verdadero caballero
es el que se comporta como debería comportarse un caballero? ¿No es cierto que
en ese sentido Edward es mucho más caballero que John?» Sus intenciones eran
buenas. Ser honorable y cortés y valiente es por supuesto algo mucho mejor que
tener un escudo de armas. Pero no es lo mismo. Y lo que es peor, no es algo
sobre lo cual todo el mundo estará de acuerdo. Llamar a un hombre «un caballero»
en este nuevo y refinado sentido se convierte, de hecho, no en un modo de dar
información acerca de él sino en un modo de alabarlo: negar que es «un caballero»
se convierte sencillamente en una manera de insultarlo. Cuando una palabra deja
de ser un término descriptivo y se transforma simplemente en un término elogioso,
deja ya de comunicar hechos acerca del objeto. (Una «buena» comida sólo significa
una comida que le gusta a la persona que la describe.) Un caballero, una
vez que ha sido espiritualizado y refinado a partir de su antiguo sentido más
tosco y objetivo, significa poco más que un hombre que le gusta a la persona
que lo describe. Como resultado, caballero es hoy una palabra inútil.
Ya teníamos muchos términos de aprobación, de modo que no se necesitaba para
eso; por otra parte, si cualquiera (digamos en un libro de historia) quiere
utilizarlo en su antiguo sentido, no puede hacerlo sin explicaciones. Para esa
finalidad, el término ha sido desvirtuado.
Pues bien; si alguna vez permitimos que la gente empiece a espiritualizar
y refinar o, como ellos dirían, a «profundizar» el sentido de la palabra cristiano,
ésta también se convertirá rápidamente en una palabra inútil. En primer
lugar, los cristianos mismos jamás podrán aplicarla a nadie. No es a nosotros
a quienes corresponde decir quién, en el sentido más profundo, está o no está
más cerca del espíritu de Cristo. Nosotros no vemos en el corazón de los hombres.
No podemos juzgar, y, de hecho, se nos ha prohibido juzgar. Sería una perversa
arrogancia por nuestra parte decir si un hombre es, o no es, un cristiano en
este sentido refinado. Y evidentemente una palabra que no podemos aplicar nunca
no va a ser una palabra muy útil. En cuanto a los no creyentes, no hay duda
de que utilizarán alegremente el término en el sentido refinado. En sus bocas
se convertirá simplemente en un término de alabanza. Al llamar a alguien un
cristiano querrán decir que lo consideran un buen hombre. Pero esa manera de
utilizar la palabra no será un enriquecimiento del idioma, puesto que ya tenemos
la palabra bueno. Entretanto, la palabra cristiano habrá sido estropeada para
lo que hubiera podido servir.
Debemos por lo tanto adherirnos
al significado obvio y original. El nombre de cristianos fue dado por primera
vez en Antioquía (Hechos XI, 26) a los «discípulos», a aquellos que aceptaban
las enseñanzas de los apóstoles. No cabe duda de que estaba restringido a aquellos
que se beneficiaban de esas enseñanzas tanto como debían. No cabe duda de que
se extendía a aquellos que de algún modo espiritual, refinado, interior estaban
«mucho más cerca del espíritu de Cristo» que los menos satisfactorios de los
discípulos. No se trata de un hecho teológico, ni moral. Se trata de utilizar
las palabras de manera que todos podamos comprender lo que se está diciendo.
Cuando un hombre que acepta la doctrina cristiana vive de un modo que no es
digno de ésta, es mucho más claro decir que es un mal cristiano que decir que
no es un cristiano.
Espero que ningún lector suponga
que el «mero» cristianismo se presenta aquí como una alternativa a los credos
de las distintas confesiones, como si un hombre pudiese adoptarlo en preferencia
al congregacionalismo o a la ortodoxia griega o a cualquier otra cosa. Se parece
más a un vestíbulo desde el cual se abren puertas a varias habitaciones. Si
puedo hacer que alguien entre en ese vestíbulo habré conseguido lo que intentaba.
Pero es en las habitaciones, no en el vestíbulo, donde hay chimeneas encendidas,
y sillones, y comidas. El vestíbulo es un lugar donde se espera, un lugar desde
el cual pasar a las diferentes puertas, no un lugar para vivir en él. Para
eso la peor de las habitaciones (sea cual sea) es, en mi opinión, preferible.
Es verdad que algunos pueden descubrir que tienen que esperar en el vestíbulo
un tiempo considerable, mientras que otros están seguros, casi inmediatamente,
de a qué puerta tienen que llamar. No sé por qué existe esta diferencia, pero
estoy seguro de que Dios no hace esperar a nadie a menos que vea que esperar
es bueno para él. Cuando entréis en vuestra habitación comprobaréis que la larga
espera os ha proporcionado un bien que de otro modo no habríais obtenido. Pero
debéis considerarlo como una espera, no como una acampada. Debéis seguir rezando
para pedir luz y, por supuesto, incluso en el vestíbulo, debéis empezar a obedecer
las reglas que son comunes a la casa entera. Y sobre todo debéis preguntar cuál
de las puertas es la verdadera, no la que más os gusta por sus paneles o su
pintura. En lenguaje común, la pregunta nunca debería ser. «¿Me gusta esa clase
de servicio?» sino «¿Son verdaderas estas doctrinas? ¿Está aquí la santidad?
¿Me mueve hacia esto mi conciencia? ¿Mi resistencia a llamar a esta puerta se
debe a mi orgullo, a mis simples gustos, o a mi desagrado personal por este
guardián de la puerta en particular?»
Cuando hayáis llegado a vuestra
habitación, sed amables con aquellos que han elegido puertas diferentes y con
aquellos que siguen aún en el vestíbulo. Si están equivocados, necesitan mucho
más de vuestra oraciones, y si son vuestros enemigos, entonces se os ha mandado
rezar por ellos. Esa es una de las reglas comunes a toda la casa.
|
