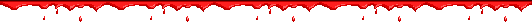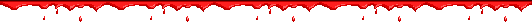I. La emoción religiosa

 na densa niebla asfixiante, producida por el incienso litúrgico, ha sido
en mi primera infancia, como en la de casi todos los que nacimos en una
sociedad confesional, el único alimento para mis pulmones, mi corazón
y mi cerebro. Si la expresión Religión Católica era
una vaga nube conceptual de la que apenas conocía sus manifestaciones
rituales y unas historias grabadas al fuego en mi memoria, la palabra Dios
se manifestaba a mi conciencia como una imagen virtual del Poder por excelencia,
con el que no cabían ni dudas ni rebeldías, sino la sumisión
incondicional del ser insignificante, impotente y afortunado en su incierto
destino.
na densa niebla asfixiante, producida por el incienso litúrgico, ha sido
en mi primera infancia, como en la de casi todos los que nacimos en una
sociedad confesional, el único alimento para mis pulmones, mi corazón
y mi cerebro. Si la expresión Religión Católica era
una vaga nube conceptual de la que apenas conocía sus manifestaciones
rituales y unas historias grabadas al fuego en mi memoria, la palabra Dios
se manifestaba a mi conciencia como una imagen virtual del Poder por excelencia,
con el que no cabían ni dudas ni rebeldías, sino la sumisión
incondicional del ser insignificante, impotente y afortunado en su incierto
destino.
Esta niebla fue haciéndose más
espesa conforme pasaban los años. A ello contribuían los
libros de textos, las homilías, el ejemplo de los mayores, el arrobo
producido por la música sacra, las maravillas del arte religioso.
La gubia de Martínez Montañés y el pincel de Murillo
hicieron estragos en mi espíritu infantil, tan sensible a la belleza
y a los puros sentimientos. Pero la impresión más profunda
y duradera fue la constatación, siendo ya un viajero impenitente,
de la importancia que los pueblos (todos los pueblos) daban a sus templos
religiosos. Frente a los más esbeltos y llamativos monumentos de
carácter civil, se imponían siempre los más numerosos,
ricos, imponentes y altivos edificios consagrados a algún Ser Superior,
es decir, sobrenatural. Fuesen iglesias, mezquitas, sinagogas, templos
budistas o de cualquiera otra confesión religiosa, siempre sobrenadaba
la idea de que aquella era la “Casa de Dios”. Nada digamos si la “casa”
en cuestión era una grandiosa catedral, una basílica o el
mismísimo San Pedro, en el Vaticano, cuya fantasmagórica
visión fue como un revulsivo, una luminosa meditación que
me hizo abrir los ojos a la realidad eclesiástica, apartándolos
para siempre de la imagen virtual de la infancia. Ya nunca más volvería
a buscar a Dios entre la niebla, como el poeta. Poco a poco ésta
se fue disipando para dar paso a la luz cegadora de la razón, no
contaminada por cuentos infantiles. Aún no veo sus perfiles, pero
me siento mucho más alegre, feliz y pletórico de vida, respirando
con ansia el oxígeno que limpia mi corazón (es decir, mis
sentimientos) y alimenta mi cerebro (es decir, mis ideas, mis razonamientos
y mis adhesiones espirituales).
Pero no quiero generalizar. Mi concepto de
Dios tiene tanta vida como yo. Conmigo nació, conmigo ha evolucionado
y conmigo morirá. Porque cada cual tiene el suyo, propio e intransferible.
Nadie puede saber con exactitud cuál es la imagen que de Dios tienen
los demás, porque es una experiencia interior, aunque condicionada
por la estructura sociopolítica y por una educación impuesta,
enemiga de la libertad de conciencia. Mi Dios fue concebido por analogía
con los poderes que me rodeaban: familia, educadores, autoridades políticas.
Quizás esto sirva como elemento unificador, pero sólo para
quienes conviven conmigo, en mi tiempo y en mi espacio geográfico.
Hay otros muchos millones de seres para quienes la palabra Dios de hecho
significa algo muy distinto. Si las palabras Jehová y Alá
pueden tener un cierto parentesco ideológico, no podríamos
decir lo mismo de Atum, Brahma, Tao, Zeus y tantos otros correspondientes
a las diferentes religiones de todo el planeta. Aunque bien es cierto que
en el milenio comprendido entre 1.500 y 500 a.C., muy en especial en el
siglo VI a.C., hubo una explosión de reflexiones religiosas en el
Oriente, tanto próximo como lejano, que dieron origen  a
otros tantos movimientos religiosos, cada uno con sus dioses respectivos,
no hay que olvidar que el sentimiento religioso comienza con el fetiche,
el totem, el ídolo, al que los hombres transfieren sus propias pasiones
y cualidades, pero que, en realidad, no pasa de ser una cosa, sin vida
propia. Es preciso, pues, que el hombre ‘invente’ una divinidad con vida
para que pueda hablarse realmente de religión. (Aunque puedan existir
supuestas ‘religiones’ que no necesitan el concepto de Dios, como el budismo
Zen). Como sintetiza Paul Diel: “La divinidad es el símbolo central
de todas las mitologías. Creado, como todos, por el ‘superconsciente’,
que es la antítesis del ‘subconsciente’, siendo ambos ‘sentimientos
vagos’, intuitivos, no racionales, sobre los problemas fundamentales de
la vida” (Dios y la divinidad, FCE, 1986).
a
otros tantos movimientos religiosos, cada uno con sus dioses respectivos,
no hay que olvidar que el sentimiento religioso comienza con el fetiche,
el totem, el ídolo, al que los hombres transfieren sus propias pasiones
y cualidades, pero que, en realidad, no pasa de ser una cosa, sin vida
propia. Es preciso, pues, que el hombre ‘invente’ una divinidad con vida
para que pueda hablarse realmente de religión. (Aunque puedan existir
supuestas ‘religiones’ que no necesitan el concepto de Dios, como el budismo
Zen). Como sintetiza Paul Diel: “La divinidad es el símbolo central
de todas las mitologías. Creado, como todos, por el ‘superconsciente’,
que es la antítesis del ‘subconsciente’, siendo ambos ‘sentimientos
vagos’, intuitivos, no racionales, sobre los problemas fundamentales de
la vida” (Dios y la divinidad, FCE, 1986).
Para Erich Fromm, en su libro titulado Y
seréis como dioses (Paidós, 1974), no todos los humanos
somos conscientes de la importancia de la experiencia espiritual o religiosa.
La mayoría vive y muere sin tener del concepto Dios más que
una leve tintura, que no les hace perder el sueño. Porque esa experiencia
requiere el plantearse la vida como un problema, una incógnita,
un misterio de cuya solución depende la satisfacción completa
que sólo se alcanza con la Verdad. Y de este planteamiento se deduce
una jerarquía de valores diferenciada y poco compartida por quienes
tienen una axiología distinta: los que están satisfechos
con el placer, la fama, el dinero y el poder como los fines inmediatos
de su vida, sin mayor preocupación por el sentido de la existencia
humana. El hombre huye del dolor y busca la felicidad: es la primera
ley natural, cuya consecuencia lógica es que busque desesperadamente
el cese de todo tipo de sufrimiento. Este impulso innato, este deseo irreprimible
es el primer paso para su liberación, mediante el uso de sus facultades
mentales de reflexión y de decisión, que lo separa del mundo
animal. Todos huímos del dolor físico, que es el más
común y primario, pero esa no es la única liberación.
Para el pensamiento crítico hay un dolor psicológico, más
intenso cuanto más profundo, que consiste en ignorarlo todo sobre
sí mismo y sobre cuanto le rodea: de ahí que su mayor felicidad
sea la búsqueda de la verdad “verdadera”, es decir, la sabiduría,
el conocimiento, que implica la respuesta a las eternas preguntas: ¿quién
soy? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿qué
sentido tiene el universo? ¿por qué hay algo en lugar de
la nada? ¿quién ha decidido que yo sea un eslabón
más en la cadena, inexplicable y misteriosa del ser?
Este último interrogante encubre, en
su ingenua inconsciencia, el origen mismo del sentimiento religioso. La
solución puede tener un nombre cualquiera, pero en la sociedad que
me da cobijo intelectual se conoce como Dios, cuatro letras que han
enraizado en nuestra conciencia lingüística como el concepto
espiritual indispensable para sentirnos arropados en la miseria de nuestro
paso por la Tierra. Sin darnos cuenta, Dios se cuela como el huésped
más deseado, en nuestras casas, en nuestras conversaciones, en nuestros
modismos, en nuestros sueños, en cada uno de nuestros actos inconscientes.
Dios siempre está ahí, imaginado como dueño y señor,
en la vida de miles de millones de cristianos. Es el Único Señor
del universo, con poder para premiar y castigar, socorrer en las necesidades,
auxiliar en las desgracias, atender las plegarias, consolar al atribulado
y amparar a los suyos, es decir, a quienes se abandonen a su voluntad y
cumplan sus mandamientos, sin venerar a otros dioses. Celoso de sus prerrogativas,
el Ser Único aborrece la idolatría, como la mayor de las
traiciones. Y no sólo el Jehová bíblico. También
Alá ordena a los suyos: “Matad a los politeístas, allá
donde los encontréis”(Corán, IX, 5), porque “No sois
vosotros quienes los matáis. Es Dios” (Corán, VIII,
17). No hay Dios único sin fanatismo.
En el idioma español, como en los demás
idiomas europeos, la palabra Dios es consustancial a las costumbres sociales,
ya que toda la historia de Occidente se ha fraguado, desde el Imperio Romano,
en el proyecto ideológico judeo-cristiano. Incluso jurar, pese a
estar prohibido, todo acto humano se hace en nombre de Dios, desde el saludo
a la despedida, desde la imprecación a la injuria, desde la bendición
a la maldición, desde el bautismo a la sepultura. En el riquísimo
refranero español, según el Diccionario de refranes publicado
por la Real Academia Española (1975) hay cerca de cien refranes
alusivos a Dios, en los que el hispano-hablante se somete a la voluntad
divina, reconociendo su poder sobre la vida. Es Dios quien ayuda, oye,
castiga, juzga, concede beneficios, obra milagros a quien los pide con
fe. (Baste citar los más conocidos: “A quien madruga, Dios le ayuda”,
“El hombre propone y Dios dispone”, “A la mujer casta, Dios le basta”,
“Dios aprieta, pero no ahoga”).
Pero este concepto sociológico de Dios
no ha sido siempre el mismo. Ha evolucionado, como es lógico, al
mismo ritmo que lo han hecho las distintas y sucesivas civilizaciones que
lo han acuñado en los cincuenta y tantos siglos de historia. La
‘invención’ del concepto de Dios, que comienza con un homínido
temeroso y asombrado, ha continuado en una incesante labor ‘creativa’ de
un ser humano en creciente progreso intelectual. El Dios bíblico
apenas tiene tres mil años de vida, aunque se puedan rastrear sus
orígenes en civilizaciones anteriores, porque no hay una divinidad
que no haya tomado algo de las precedentes. El atributo más antiguo
y el que se ha mantenido con más fuerza a lo largo de la historia
humana es el de Dios ‘creador’, porque es el enigma que más ha intrigado
al hombre de todos los tiempos. ¿Por qué he nacido? ¿Por
qué han nacido mis padres? ¿Quién es el responsable
de mi vida?
Parece que la primera manifestación
escrita de estas preocupaciones, aparte las pinturas rupestres de hace
treinta o cuarenta mil años, que nada dicen de Dios, se ha encontrado
en el antiguo Egipto. En el año 1881 fueron descubiertos en Saqqara
los llamados Textos de las Pirámides (c.2345 a.C.), y desde
entonces se han publicado siete ediciones de este “texto fundacional del
Egipto antiguo”, como lo ha calificado Christian Jacq, su comentador más
reciente (El origen de los dioses. Claves para descifrar los Textos
de las Pirámides, Martínez Roca, 1999), quien añade
que “el Egipto faraónico es nuestra madre espiritual”, la primera
fijación escrita (por supuesto, en jeroglíficos) de una preocupación
religiosa por una vida ultraterrena, además de una preocupación
más ‘mundana’, la de mantener el orden y la armonía en la
sociedad, función reservada al Faraón, hijo de Ra, la luz
divina del Sol, que lo ha engendrado, cuya comprensión está
negada al mortal. La institución faraónica no es de origen
humano, sino divino, según los Textos:”No hay en el Faraón
ningún miembro vacío de Dios; el cuerpo de Faraón
es el de Dios”. Lo sorprendente es que unos y otros, creadores o beneficiarios
del mito, estaban convencidos de la verdad de sus ensoñaciones.
Como dice J. Campbell: “Los Faraones del Egipto dinástico creían
en su divinidad temporal, es decir, estaban locos. Además, estaban
apoyados, enseñados, halagados y alentados en esta creencia por
sus sacerdotes, sus padres, esposas, consejeros y súbditos, quienes
también creían que eran dioses. Es decir, toda la sociedad
había enloquecido” (Las máscaras de Dios: Mitología
oriental, Alianza Editorial, 1991). Esta divinización de una
persona concreta, por muy noble que sea, supera y sublima el concepto de
la divinidad que poseyeron durante miles de años los hombres del
Paleolítico, y que todavía conservan los indígenas
actuales de regiones aisladas.
Los conceptos de Dios y de Faraón son
indisociables el uno del otro. La sociedad egipcia intuyó que, así
como no era posible una organización social sin el dominio de una
instancia superior, tampoco era creíble un universo organizado cíclicamente
con el renacer temporal de la vida, sin la concurrencia de un Ser superior
que todo lo dominara y organizara, en una diaria resurrección, como
hace el Dios solar. A la ‘intuición’ de ese Ser se accede
por el mito osiriano, en el cual el dios Osiris, asesinado por Set, es
resucitado por su esposa Isis, que concibe a su hijo Horus, protector de
la institución faraónica. Este mito grandioso, a pesar de
su falso espejismo (la existencia de los dioses) es el que da origen a
la evolución social más importante de toda la historia de
la Humanidad: el comienzo del Neolítico.
El
panteón egipcio, desde la unificación del norte y el sur
del país, que tuvo lugar en el año 3.000 a.C., se completa
con otros dioses como Ptah, Semet y Amón, entre otros menos conocidos.
Pero hay un solo Dios creador, principio de todas las cosas, incluido el
Faraón: es Atum, cuyo nombre significa “El que es y el que no es”,
y que prolonga su propia creación cogiéndose el falo con
la mano y masturbándose para dar origen a la pareja primordial (la
Luz y el Fuego) y a los demás dioses, que protegen y veneran al
Faraón, hijo predilecto del Creador, sagrado como Él y encarnación
viva de todos los demás dioses, a los que consagra majestuosos templos
en ambas orillas del Nilo. En uno de ellos, el de Karnak, había
relieves de jóvenes dioses mostrando y chupando sus largos penes
erectos. Es la manifestación palmaria de que la vida, tanto de dioses
como de hombres, tenía un origen sexual y nada espiritual. (Siglos
más tarde, los cristianos, liderados por el anacoreta san Antonio,
destrozaron las imágenes y derrumbaron parcialmente los templos).
Esta divinización del Faraón
es un proceso que dura unos cuatro mil años y que sirve de modelo
a las demás monarquías del entorno. Sumerios, elamitas, acadios,
asirios, babilonios, persas, hititas, amorreos, cananeos, fenicios y hebreos
abrazaron el politeísmo egipcio, aunque con dioses diferentes, por
motivos políticos, asumiendo en las personas de sus reyes el poder
religioso, como indica E. Becker: “Al autoproclamarse dioses del imperio,
Sargón y Ramsés trataron de realizar la unidad mística,
el lazo que uniera a todos los pueblos de su imperio” (La lucha contra
el mal, FCE, 1977). Más tarde también fueron politeístas
los pueblos eslavos, celtas, germanos, griegos y romanos en el continente
europeo. En el asiático, por ejemplo, el sintoismo tiene miles de
dioses; y en el americano, los mayas de Tikal y Palenque adoraban a quince
divinidades y hacían sacrificios de sangre para conjurar y aplacar
a los dioses. De Keops, el faraón de la cuarta dinastía del
Imperio Antiguo que ordenó la construcción de la Gran Pirámide
en 2.600 a.C., cuenta el historiador griego Heródoto que se hizo
impopular por prohibir el culto a los dioses, pero el monoteísmo,
es decir, la fe en un solo Dios acompañó al exilio al pueblo
hebreo, que liderado por Moisés (un sacerdote egipcio, o incluso
un faraón hycso, según las más modernas interpretaciones)
se instaló en las tierras de Canaán y se propagó,
no sin lucha y altibajos, por todos los continentes, en una apasionante
historia que ha durado tres milenios.
Hasta ahora, se ha tratado de Dios como un
Ser cuya masculinidad se da por supuesta. Pero no siempre ha sido así.
Durante milenios los panteones religiosos eran dominados por divinidades
femeninas, algo fácil de entender si advertimos que las primeras
formulaciones acerca de una divinidad generadora se hacían por analogía
entre los hombres del Paleolítico. La fecundidad era inseparable
de lo femenino. Sólo quien posee el maravilloso poder de ‘dar’ la
vida en el mundo animal, es capaz de originar todo cuanto perciben nuestros
sentidos. De forma tajante lo afirma P. Rodríguez: “Durante más
de veinte milenios no hubo otro dios que la Diosa paleolítica”,
antes de incluir una relación estadística de las principales
imágenes de diosas veneradas por el hombre paleolítico desde
hace unos treinta mil años hasta el III milenio a. C. y conocidas
gracias a las representaciones iconográficas de Europa y Oriente
Próximo. “Resulta absolutamente indiscutible que la primera deidad
que ‘gobernó’ el destino de la humanidad fue una figura de carácter
femenino vinculada, de modo íntimo y directo, con los elementos
y sucesos básicos que posibilitan y sustentan la vida”. (Dios
nació mujer, Ediciones B, 1999). Aunque, luego, al cambiar drásticamente
la forma de vida de los homínidos, pasando de la cueva y el nomadismo
a la agricultura y el sedentarismo, a las ciudades-estado, a la propiedad
privada y a las guerras de conquista, la mujer comenzó a perder
posiciones en la organización social y las diosas dejaron paso a
los dioses varones, y tan pronto como apareció la monarquía
(c.3200 a.C.) el rey se presentó como intermediario entre hombres
y súbditos. Historia y novela se confunden.
La ‘invención’ de los dioses parece
deberse a una necesidad social, más que a una real y verdadera necesidad
espiritual o psicológica. Al menos desde el comienzo de las colectividades
humanas, que dejaron atrás el individualismo tribal primitivo. Si
Dios es, pues, algo ‘necesario’ se comprenden las palabras de Voltaire
que, en 1774, escribía sobre la cubierta de un libro de Helvetius,
unas palabras en francés que, traducidas al español, darían
como resultado la conocida frase: “Si Dios no existiera, habría
que inventarlo”. Y en su Diccionario filosófico, al refutar a Hobbes,
admite la necesidad de creer en un Ser supremo, como “preciso para el bien
común, que nos sirva a la par de freno y consuelo”, en nuestra “desgraciada
existencia”. Se trata de una “falacia conativa”, que diría Puente
Ojea.
Este concepto de utilidad social tiene poco
o nada que ver con la teología, cuya doctrina se fundamenta en la
fe religiosa , es decir, en el asentimiento firme, sin mezcla de duda alguna,
en la existencia real y personal , no inventada, de un Ser supremo,
cuyo atributo más esencial es la Omnipotencia, y al que los pobres
mortales debemos amor, obediencia y temeroso respeto, según la doctrina
católica. Sea debida a la tradición, al sentimiento o a la
fe, la creencia en ese Dios personalizado que actúa sobre el universo,
no puede ser demostrada por la razón humana, pese a los teólogos
que así lo vienen afirmando desde Santo Tomás. La razón,
como tantos otros filósofos han repetido hasta la saciedad,
no puede admitir que el mal y el sufrimiento, inseparables de la historia
de la humanidad, puedan ser obra de ese mismo Dios, entre cuyos atributos
teológicos se cuentan la Bondad y la Justicia infinitas. Por más
que filósofos y teólogos pretendan hallar, si no la solución,
al menos una respuesta aceptable al enigma, no lo conseguirán mientras
sigan manteniendo el concepto metafísico de Dios, sujeto a la pobre
lógica del ser humano. Ni la Filosofía ni la Teología
encontrarán la salida del laberinto. Me parece que sólo la
Psicología podría acercarse algo al origen conceptual de
la Divinidad, buceando en el pozo aún mal explorado de la conciencia
del hombre, donde nace y vive la fe, esa engañosa ilusión
que alimenta el mito de Dios, ese Dios absolutamente necesario de Voltaire.
De acuerdo con la lógica y con los
estudios de antropología, la idea de una divinidad necesaria
nació en la mente del primer homínido que intentó
explicarse la existencia de sí mismo y de cuanto le rodeaba, consciente
de su incapacidad, pero también presa del pánico ante
las misteriosas fuerzas de la naturaleza, y muy en especial, ante la evidencia
sobrecogedora de la muerte. Nuestro primer ancestro -sea quien fuere- pasa,
pues, del asombro ante lo incomprensible a creador de sus propias imágenes.
A una de ellas, con múltiples derivaciones, la llama Dios. Deberíamos
abandonar, por consiguiente, la definición del hombre como “animal
racional” para aceptar la de “animal creador”, propuesta por R. Frondizi
(Introducción a los problemas fundamentales del hombre, FCE,
1977), mucho más precisa, que incluye la posibilidad del razonamiento,
pero que pone el énfasis en la capacidad creadora del hombre, origen
de todos los mitos y símbolos que han jalonado su historia y su
cultura.
La Psicología nos pone sobre la pista
de una fe religiosa que no es algo distinto de un anhelo común de
hallar refugio sobrenatural ante certezas inevitables como el dolor y la
muerte, sucesos cotidianos para los que el hombre nunca ha logrado encontrar
una explicación racional. Ha intuido, ya desde el principio, la
existencia de unos seres extraordinariamente poderosos a los que debe la
vida, que gobiernan el mundo de la naturaleza y el destino final de sus
criaturas. Pero esta intuición, que parece razonable, se orientó
ingenuamente a divinizar las fuerzas inexplicables de los fenómenos
naturales circundantes, como el sol, el fuego, el aire, las estrellas o
bien, posteriormente, configurando la divinidad “a su imagen y semejanza”,
es decir, como figura antropomórfica. El hombre primitivo, que no
tiene más referencia experimental que su propio yo, proyecta su
conciencia en la imagen de un ser divino al que aplica todos sus atributos
-porque no conoce otros- en grado superlativo, suponiendo que al no ser
aprehendido por la experiencia sensible, vive en un ‘plano sobrenatural’,
el mismo en el que supone debe existir la parte pensante y sentimental
de su propio ser corporal, a la que llama alma o espíritu, que,
además de ser la más noble, imaginaba ser la única
accesible a la divinidad incorpórea. Nace, así, la creencia
animista, que da razón de la vida como dualidad ontológica
(hombre-dios, natural-sobrenatural) y que es el primer paso, necesario,
para la “creación” de Dios.
II. El mito de las seis
caras
Esta imagen mítica del origen
de la vida, al correr de los tiempos, fue presentando para el ‘pueblo elegido’
seis caras diferentes, correspondientes a otros tantos símbolos
de la divinidad (Creador, Providente, Juez, Padre, Hijo y Espíritu
Santo). Su estudio, como sabemos, dio origen a una ciencia singular, la
Teología, cuya misión no es investigar en el abismo del Misterio,
sino afianzar la creencia en el mito. (El único misterio posible,
por supuesto, es el de la existencia, cuya causa se busca). Con el agravante
de que esa causa -llamémosla Dios- sólo es accesible a la
emoción de la conciencia individual, muy alejada de la investigación
teológica. Como sentencia Paul Diel, “La vida humana sólo
tiene sentido y valor en la medida en que la emoción ante
el Misterio calma la angustia metafísica” (Los símbolos
de la Biblia, FCE, 1989). Y en otro lugar, más explícitamente:
“El error capital de la metafísica especulativa es considerar a
las figuras metafísicas, incluso a la Divinidad, como personajes
realmente existentes. Dios no es una ilusión, sino un mito” (Dios
y la Divinidad, FCE, 1986).
En este mito, creado superconscientemente
por el hombre para calmar su angustia y dar respuesta a su emoción
ante el misterio de la existencia, podemos apreciar seis caras o facetas
simbólicas, desarrolladas por los ‘servidores del altar’ judeo-cristiano
a lo largo de la historia:
1. Dios creador
La
Biblia, el libro del ‘pueblo elegido’, de cuya lectura y veneración
se ha alimentado el monoteismo cristiano, comienza con la sencilla y sublime
declaración de que “Al principio creó Elohim los cielos y
tierra” (Gen. 1:1). Esta inicial afirmación bíblica
de una divinidad múltiple (“Elohim”) quedó invalidada, o
modificada, cuando Moisés, al finalizar su primer discurso monoteista,
mostró al pueblo de Israel las leyes o decretos ordenados por Yahvéh,
“para que sepas que Yahvéh es Ha-Elohim, y no hay otro fuera de
Él” (Dt. 4:35). El nombre de Yahvéh, según
teólogos de la talla del P. Lagrange, era conocido entre los semitas
con mucha anterioridad, referido a una divinidad distinta. Pero Moisés
le dio un significado nuevo y lo elevó a nombre específico
del Dios de los israelitas para sustituir al difuso y equívoco “Elohim”
del Génesis. El mito, consolidado por obra de Moisés, supone
que el Universo ha sido creado por un único Dios, personal y todopoderoso,
el cual, siendo increado, dio existencia y vida a todo el cosmos, por el
solo poder de su palabra.
En el Nuevo Testamento no se vuelve a tratar
explícitamente el tema, dando por bueno el relato bíblico,
que ha sido recogido fielmente por la doctrina cristiana. Pero esta aceptación
presupone el reconocimiento de la Biblia como libro revelado por Dios,
un ser cuya existencia es, como se ha dicho, una creencia mítica,
que excluye cualquier tipo de comunicación real con el hombre, ya
que su operatividad es meramente simbólica. La imagen metafísica
Divinidad creadora no corresponde a ninguna realidad, salvo a la emoción
humana ante lo inexplicable del mundo. Quienes se imaginaron a uno o varios
dioses-creadores, mucho antes de Moisés, quisieron simbolizar en
ellos la Omnipotencia, término comparativo con la impotencia del
ser humano, sobre todo ante lo inevitable de la propia desaparición.
Si, como afirma la ciencia, “la materia ni
se crea ni se destruye, únicamente se transforma”, el concepto de
un Dios-Creador queda invalidado, sin conexión alguna con la creencia
tradicional. No solamente sin rostro ni figura humanizada, sino tampoco
imaginado como ‘alguien’ con personalidad propia, ajeno al mundo, aunque
sea en otra dimensión. Desde que la ciencia admitió como
válida la teoría de la relatividad propuesta por Einstein
(1909) damos por cierta la no existencia del Espacio-Tiempo fuera del universo
que conocemos, en contradicción con las afirmaciones de la Biblia.
Según resumen de P. C. W. Davies, “imaginar a un Dios como reinando
en una fase anterior del cosmos, y siendo motivado para causar al universo,
es un desvarío resultante de atribuir a la deidad una categoría
hiperantropomórfica. La creación del universo no puede haber
sido causada por una motivación previa; esto es una contradicción
lógica” (El Espacio y el Tiempo en el universo contemporáneo,
FCE, 1982).
2. Dios providente
Al acto creador de Dios sucede, en la mitología
cristiana, la Providencia divina, que cuida amorosamente de todo lo creado.
Es la creación misma, continuada eternamente por el mismo Dios-creador,
ahora convertido en Dios-providente. Aunque la Sagrada Escritura
admite que Yahvéh se sirve de lo creado solamente para la realización
de sus fines (Is. 7:8), en el Nuevo Testamento la Providencia ocupa
ya lugar preferente, al quedar vinculada a la imagen de un Dios preocupado
por sus hijos (Mt. 5:45 y 6:25-34). Es la prolongación del
mito.
Esta imagen simbólica de la Divinidad
era necesaria, de una parte, para remitir a una instancia superior todos
los sucesos, buenos o malos, que afectan al diario transcurrir de la vida
humana; y de otra, para tranquiliazar la conciencia del hombre pecador.
La idea de un Dios providente otorga, por tanto, consuelo en la adversidad
y esperanza en la restauración del bien perdido. Pero en ninguna
página sagrada se explica cómo es posible que la acción
providencial sea compatible con la libertad y la responsabilidad del hombre,
ni mucho menos con el mal y el dolor que le acechan en cualquier recodo
de la vida.
Pese a todo, es tal la necesidad del mito
providencial que esta ingenua imagen ancestral ha resistido todos los embates
de la lógica y de la continuada propia experiencia, aflorando siempre
en los momentos de mayor desamparo. La ayuda providencial es el último
recurso de quien, a la postre, se siente absolutamente indefenso ante la
precariedad de su naturaleza. Sin embargo, lo que ven cotidianamente nuestros
ojos es precisamente lo contrario de una amorosa providencia divina: clamar
a Dios es clamar en el desierto. La única respuesta a la petición
de ayuda, para nosotros o para nuestros prójimos, es el silencio.
La esperanza es flor de un momento, que se cultiva en el fondo del corazón,
aun a sabiendas de su efímera fragancia.
La conciencia libre y sensata se da cuenta
muy pronto de la terrible contradicción: ¿Cómo va
a liberarme del mal ese mismo Dios a quien atribuyo también la creación
del mal? La idea cristiana de Providencia como atributo de un Dios que
interviene en los más nimios detalles de la existencia, incluidos
los dolorosos y sangrientos, es de tal crueldad que resulta incompatible
con los demás atributos de Bondad, Justicia y Misericordia que se
predican de Él con absoluta falta de lógica. Unicamente
se puede aceptar el carácter mítico de tal Providencia, sin
existencia más real que la del Dios-Creador, imágenes ambas
producidas en la mente humana por la angustia existencial en que nos encontramos
sumergidos desde que alcanzamos el pleno uso de nuestro raciocinio
crítico.
3. Dios juez
A
medida que se fue instituyendo la organización social, el hombre
tuvo necesidad de imaginar una nueva ‘cara’ de su Dios, creador y providente.
Al tener conciencia de la existencia del mal en sus deseos subconscientes
y en las relaciones tribales o sociales, el homínido transformado
ya en hombre consciente tuvo también necesidad del símbolo
Dios-juez, que recompensa y castiga, a fin de restaurar el sentimiento
original de justicia, que separa a los humanos del reino animal.
Como pronto se hizo evidente, no era posible
conseguir plenamente la justicia en este mundo, por lo que el hombre hubo
de soñar con otro, en el que cada uno recibiera el pago a su conducta
en los pocos años de su vida en el planeta Tierra. Así, el
miedo al castigo o la esperanza de la recompensa se convirtieron en el
fundamento de la ética. Esta doctrina exige, por supuesto, la existencia
de un Ser justiciero, a quien se encomienda la Justicia en una vida ultraterrena,
con el atributo de Juez, estrictamente justo en sus decisiciones,
pero inclinado también a la benevolencia para con sus frágiles
y atribuladas criaturas.
Sin embargo, el pueblo judío,
obcecado por una soberbia colectiva, alimentada desde Abraham por profetas
visionarios, se imaginó a su mítico Yahvéh como un
Dios violento y colérico, cuya justicia, meramente terrenal, consistía
en destruir sin misericordia a los enemigos del pueblo elegido. El del
Antiguo Testamento es un Dios que comete errores, que se arrepiente de
sus obras, que experimenta celos o envidia, que destruye lo mismo a justos
que a pecadores, y que no pocas veces deja incumplidas sus promesas. No
se comprende cómo, siglo tras siglo, se le sigue invocando por grandes
masas de la población como al Todopoderoso Dios de Justicia, y al
mismo tiempo, de la Bondad y de la Misericordia.
Se da por supuesto que, para que exista esta
justicia extraterrena, ha de admitirse una nueva vida inmortal, tras la
resurrección de los muertos. Esta idea, de origen no judío,
negada en el Eclesiastés, presupone también que la justicia
post-mortem ha de ser individualizada, a cada uno de los mortales, como
había sido afirmada por Zaratustra y divulgada por los pitagóricos
en el mundo heleno anterior a Cristo. Pero los profetas no basaron sus
exigencias morales en ninguna promesa de recompensas ultraterrenas. Incluso,
los saduceos no creían en ninguna vida futura ni en la resurrección
de los muertos. Un estudioso de la religiones ha dejado escrito que, contra
todo sentimiento de piedad mal entendida, “la justicia social no significó
gran cosa para Jesús o para Pablo” (W. Kaufmann, Crítica
de la religión y de la filosofía, FCE, 1983). Para el
Nuevo Testamento, la justicia no se conseguirá hasta la inimaginable
audiencia pública del Juicio Final, magníficamente simbolizado
en la parábola de la cizaña (Mt. 13:40-43), donde
Cristo, posiblemente en interpolación posterior, se atribuye el
papel de Juez (Mt. 25:31-36), tal como se encargan de predicar los
apóstoles (Act. 10:42). Esta es la base de la doctrina cristiana
de la salvación, consoladora pero incompatible con la razón.
El simbolismo mítico sigue funcionando
hasta nuestros días como la última esperanza del fiel creyente,
ayudándole a soportar con entereza las injusticias de la vida presente.
Esperanza que contribuye, no menos, a la convivencia social, sin las cuales
hace mucho tiempo hubiera desaparecido la raza humana. La creencia en un
Dios de justicia, en gran medida, ha hecho posible la evolución
de la Humanidad. Pero, al ser puro simbolismo mítico, el hombre
no ha de olvidar que el único juez de sus actos es su propia conciencia.
4. Dios padre
Aunque el profeta Isaías llama al futuro
Mesías “Padre Eterno” (Is. 9:6) y Malaquías está
convencido de la existencia de un Padre común (Mal. 2-10),
lo cierto es que la paternidad divina no es manifestada públicamente
hasta la predicación de Jesús (Mt. 5:16 y ss.), el
cual se dirige a sus discípulos proclamando en el momento de la
ascensión a los cielos: “Subo a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios
y vuestro Dios” (Jn. 20:17). Aunque esta frase fuese una interpolación
posterior, no cabe duda de que el simbolismo fue asumido plenamente por
la doctrina cristiana, sobre todo, en la plegaria del Padre nuestro, recogida
por los evangelistas Lucas y Mateo.
Esta ‘cara’ simbólica del mito divino
es, con toda evidencia, analógica invención del evangelista,
que presentó así la doctrina liberadora de Jesús en
un marco antropológico y sentimental, propicio para la religiosidad
popular. Al imaginarse las facciones del Padre, cualquier cristiano, de
ayer o de hoy, traslada en grado superlativo al Dios-creador los mismos
sentimientos paternales que son propios de su naturaleza animal. Dios-Padre
me ama, me necesita, quiere mi felicidad, se desvive por hacerme bien.
Es la simbología sentimental del mito, ya totalmente ‘humanizado’
y preparado para la aparición del dogma de la Trinidad, o mejor
dicho, para la filiación divina en la persona del Jesús histórico,
primero, y en todos los nacidos de mujer, después de la redención.
Esta faceta del mito no puede ser más
trágicamente falsa, jugando con los más íntimos
sentimientos del ser humano. Porque esta ‘cara’ mítica supone que
Dios no es el Ser Absoluto imaginado, sino un Dios menesteroso, necesitado
de recibir algo externo, aunque ese algo sea tan maravilloso como el amor
de sus hijos. De la misma manera, es incongruente que el Dios-Padre, infinitamente
Poderoso y Amante, pueda ‘perder’ el reconocimiento, el amor o la gratitud
de la más pequeña de sus criaturas. El comportamiento de
Dios en el Antiguo Testamento no es precisamente el de un amoroso Padre
que ama, cuida y defiende a ‘todos’ los hombres, sino el de un ‘líder’
carente de escrúpulos que no duda en destruir a todos cuantos
se opongan a sus divinos designios con respecto al pueblo de Israel. Tampoco
el Dios del Nuevo Testamento se prodiga en actos verdaderamente paternales,
cuando mantiene a sus hijos en la ignorancia, la pobreza, la desesperación
y el dolor en esta vida, amenazándoles, para mayor escarnio, con
una eternidad de calamidades en la otra, si se desvían de sus órdenes.
Ningún padre terrenal haría lo mismo con un hijo de sus entrañas,
por muy criminal que fuese.
Despreciando las sutilezas filosóficas
lo mismo que las sensatas deducciones del sentido común, el cristianismo
nunca ha renunciado a la creencia de que Dios es a un tiempo el Creador
del Bien, ‘permisivo’ con el Mal, dueño absoluto de sus criaturas,
pero ‘respetuoso’ con su libertad, en cuyas manos amorosas de Padre está
el destino feliz o desgraciado de sus hijos, el que dicta las leyes naturales,
pero a cada momento las suspende para causar ‘admiración’ a los
suyos con milagros incomprensibles. Una incongruencia tras otra. Pero los
creyentes fanáticos no hacen caso de incoherencias. Aunque la lógica
salte por los aires.
Nada puede sustituir al sentimiento consolador
producido en la conciencia de quien, en momentos de angustia, eleva los
ojos al cielo y se dirige confiado a ese Padre invisible de quien espera
todos los bienes. Sabe que nunca le contestará, que quizá
su plegaria se pierda en el infinito, pero nadie podrá quitarle
el consuelo de sentirse hijo de un Ser Todopoderoso que, según le
han enseñado, le ama y está dispuesto a sacarle del atolladero.
Estoy hablando por propia y amarga experiencia. Desde ella abrazo y envío
un sentido mensaje de cariño y comprensión a los millones
de cristianos sinceros que creen y aman tiernamente al Dios-Padre del pueblo
judío, cuya paternidad fue posteriormente ampliada a toda la Humanidad,
como el mito divino por excelencia.
Mito que funciona medianamente bien en la
imaginación de quienes disfrutan, en mayor o menor grado, de los
beneficios de una sociedad opulenta. Pero que resulta un escarnio
para los marginados, los enfermos incurables, los hambrientos de pan o
los sedientos de justicia, que nunca llegan a sentir la cercanía
cariñosa del Padre.
5. Dios hijo
Según
el dogma cristiano, Dios-Padre, irritado contra Adán y sus descendientes,
que han recibido el estigma del pecado original, solamente puede reconciliarse
con el hombre mediante un sacrificio sangriento. En consecuencia, Dios
mismo, en la persona de su Hijo, desciende al planeta Tierra, después
de muchos miles de años de evolución humana, para ofrecerse
a sí mismo en holocausto redentor. El dogma afirma que, a consecuencia
de la muerte infligida injustamente al Hijo, una gracia superabundante
quedaría a disposición de la Iglesia jerárquica, a
fin de repartirla entre los fieles mediante las ceremonias del culto. Tal
doctrina señala a Jesús de Nazareth, un judío nacido
en Belén hace casi dos mil años, como el “Hijo y enviado
de Dios Padre, que muere por el pecado del mundo”. Tal afirmación,
raíz de toda la dogmática cristiana, analizada en miles de
libros durante los veinte últimos siglos, obliga a un estudio crítico
en profundidad sobre la figura de Jesús como hombre y como supuesto
miembro de la Trinidad divina, según aparece en los textos sagrados.
La doctrina católica sobre este delicado
tema quedó fijada en el Concilio de Nicea (año 325), donde
se redactó el Credo (casi trescientos años después
de la muerte del Nazareno), la profesión de fe asumida y confesada
desde entonces por la Iglesia: “Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
y en un solo Señor, Jesucristo...verdadero Dios, engendrado, no
creado, de la misma naturaleza que el Padre”. Esta fue la suprema decisión
del emperador Constantino, que había convocado el Concilio, y que
lo presidió en su propia residencia de verano, para dirimir de una
vez por todas las diferencias teológicas que obstaculizaban la unidad
del Imperio. Y consta que el emperador no estaba, ni siquiera, bautizado...
Hasta veinticuatro veces se encuentra la expresión
“Hijo de Dios” en los evangelios sinópticos, puesta en boca del
Padre, de Satán, de los posesos, pero nunca en labios de Jesús
mismo, que sólo se creía predestinado para reinstaurar en
Israel el reino de Dios, ya inminente según todas las profecías.
Como afirma sin dudar el catedrático Antonio Piñero, los
títulos de Hijo de Dios, Señor, Mesías / ungido, “expresan
la opinión y la interpretación que de la figura de Jesús
hicieron sus seguidores tras las vivencias pascuales, no lo que pensaba
Jesús de sí mismo” (Orígenes del cristianismo,
El Almendro-Universidad Complutense, 1991). Jesús el Nazareno,
hijo de un modestísimo carpintero, es el personaje histórico
sobre el que más se ha escrito, siempre en tono respetuoso y admirativo
por su predicación ética, pero con posturas diametralmente
opuestas sobre su pretendida filiación divina y como Cristo-Redentor
del linaje humano. Frente a la constante apologética de la Iglesia,
siempre se alzaron voces críticas contra la veracidad de los evangelios
o sobre la manipulación posterior de sus palabras e intenciones,
hoy actualizadas en obras como las de Gonzalo Puente Ojea (El Evangelio
de Marcos. Del Cristo de la fe al Jesús de la historia, Siglo
XXI, 1992).
La figura humana de Jesús ha sido divinizada
consciente y fraudulentamente por la teología paulina, y teólogos
posteriores, que para hacer verídico su nacimiento virginal no dudaron
en ocultar que tuvo más hermanos, incluso uno gemelo, según
defienden algunos comentaristas. Para una mente juiciosa, la historia de
la Redención del género humano por el Dios-Hijo no es más
que un disparatado relato, que toma como base la existencia trágica
de un Jesús de Nazareth que, como líder político-religioso
del pueblo de Israel, no tuvo más intención que liberar a
su pueblo del yugo romano y regir sus destinos por los senderos marcados
por la Ley y los Profetas, según expone ampliamente Robert Graves
en su conocido libro King Jesus (1946). La transposición
que realiza Pablo de Tarso del relato evangélico al plano cósmico
y universal convierte al histórico Jesús de Nazareth en un
mito con apenas dos mil años de antigüedad. El fanatismo de
los teólogos y la sensibilidad artística de pintores y escultores,
puesta al servicio de la Iglesia, han hecho lo demás, hasta conseguir
grabar a fuego en la imaginación del pueblo sencillo la imagen mítica
de un Dios humanizado que sufre y muere para propiciar la salvación
eterna de los pobres y angustiados humanos. Es el mito de la esperanza.
6. Dios espíritu
En la mayoría de los pasajes bíblicos,
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el ‘espíritu de Dios’
es una fuerza operante que motiva a los humanos, en función santificadora.
No hay un solo lugar en los sinópticos que designe de manera inequívoca
al Espíritu Santo como persona de la Divinidad, a no ser en un texto
tardío en que Jesús, ya resucitado, ordena a sus discípulos
bautizar “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”
(Mt. 28:19) . Es la primera mención explícita del
misterio de la Trinidad, usual en las religiones orientales y ausente por
completo de los textos sagrados judíos, pero que había sido
ya insinuado en las epístolas paulinas, unos cuarenta años
antes del primer Evangelio. La formación del mito ha de imputarse,
por tanto, a San Pablo, el inspirador de los evangelistas y responsable
último de la manipulación de la doctrina del Nazareno, quien
no se reconocería en el esquema teológico diseñado
por Pablo, como atestiguan numerosos historiadores de las religiones.
La imagen del Dios-Espíritu es claramente
mítica, ya que, o bien es una simple redundancia, o una emanación
energética de Dios. Si ya es impensable una ‘persona’ que sea solamente
espíritu, mucho más lo es el concepto mismo de Espíritu
Santo (o de Verdad, como dice Jesús), idéntico al Padre,
y que ‘obedece’ las órdenes del Hijo. Todo es tan demencial que
la Teología cristiana no encuentra más salida que el acatamiento
por la fe. Pero es que, sea Uno o sea Trino, tampoco Dios puede ser un
Espíritu (por muy ‘puro’ o ‘absoluto’ que se le imagine), ya que,
fuera del simbolismo, la existencia real de un espíritu incorpóreo
es inconcebible, como afirma Bertrand Russell (Religión y ciencia,
FCE, 1951).
Nadie podrá explicar el misterio de
la existencia, pero la Psicología sí puede ayudar a entender
el significado de las imágenes míticas y de los símbolos
como fuerzas actuantes en nuestra conducta. Dios resulta ser un personaje
tan simbólico como el de la Muerte, unos huesos animados que esgrimen
la insensible y mortífera guadaña. Todos sabemos que no existe
tal personaje, pero ¿quién puede dudar de la existencia de
la muerte?
A la postre, por consiguiente, no basta con
rechazar la imagen antropomórfica de Dios.. Para la Ciencia, es
impensable un Creador anterior y ajeno a su criatura. El mundo, todos los
mundos posibles, han de explicarse por sí mismos. Algo realmente
asombroso para la pequeñez de nuestra inteligencia, pero meta cada
día más al alcance de los científicos, como Robert
Clarke, quien sintetiza los últimos avances de la Cosmología
con una frase, absurda para muchos, pero balance de serias investigaciones:
“Todos somos hijos de las estrellas” (El hombre mutante, Edaf, 1990).
La existencia del mito puede ser explicada como un gen cultural, que entró
en la historia cuando alguien empezó a escribir el primer capítulo
de esa novela imaginativa y contradictoria que es la Biblia. Ese primer
escriba, ¿tendría conciencia de estar creando un mito? Lo
ignoramos. Lo que sí podemos considerar es la oportunidad de su
invención y consolidación durante siglos para determinar
una moral imperativa que pusiera un poco de orden en las relaciones pasionales
de los humanos.
El mito de la Divinidad creadora se
transmite entre los humanos como el relato esotérico de los orígenes,
como una realidad, imaginada aunque asumida como real, generación
tras generación. Esta falsedad objetiva actúa, sin embargo,
como una verdad mítica universal, de origen psicológico,
inseparable de la naturaleza pensante del hombre. El relato mítico
del Dios judeo-cristiano es de carácter sobrenatural, se considera
verdadero y sagrado, se refiere a una creación, implica el conocimiento
del origen de las cosas y se vive personalmente como una experiencia religiosa,
cumpliendo así los condicionantes que para el verdadero mito propone
Mircea Eliade. De ahí que, al ser Dios una convicción íntima
y personal, emocional antes que racional, aunque carente de un refrendo
científico, su estudio haya de ser objeto de la Psicología
más que de la Filosofía o de la Teología.
La idea de Dios es una maravillosa invención
del hombre, necesaria para poner orden en el caos de su conciencia primitiva
y para evitar su auto-destrucción. Puesto que “saberse hombre es
saberse contingente”, la única salida posible al laberinto de la
vida es la creación de Dios. Es decir, la creación del Mito
por excelencia. Mito salvador, a condición de no olvidar su significación
simbólica, sin realidad objetiva pasada, presente o futura. La aceptación
plena de esta certidumbre es la condición inexcusable para alcanzar
la hombría, es decir, la madurez total de la vida humana. Tesis
explicitada por Feuerbach, al sentenciar con toda claridad que la idea
de Dios es una gran creación del hombre (La esencia del cristianismo,
Tecnos, 1993). Es la única salida racional al problema teológico
de Dios, aunque deje inexplicado el origen misterioso de la existencia.
Y aunque el Dios creado haya de sufrir la esclavitud de vivir en la mente
de los humanos como un “apagafuegos” de la ignorancia y el temor de todos
los nacidos de mujer. El Dios creado se siente “utilizado” por el hombre
y su mayor deseo sería que lo dejásemos volver a la nada
de donde salió, como bellamente ha dejado escrito María Luisa
Alba Bustos en su Carta
de Dios, precioso texto que “navega” ya hace meses en uno de los
barcos que han fletado los no creyentes (Sindioses.org).
Privando al hombre de su origen divino, Darwin
acabó con la idea de un Dios creador, solucionó el enigma
de la vida, afirmando que nadie la había diseñado ni creado.
La vida es un mecanismo ciego, natural, sin objetivo. Por muy absurdo que
parezca, la biología actual confirma que el origen de los seres
vivos se puede explicar sin necesidad de acudir a un acto creador, mucho
más absurdo e incomprensible.
Este artículo está reproducido con el permiso de su Autor, Francisco Aguilar Piñal y ha sido recogido de las páginas SIN DIOSES.ORG sin ningún fin comercial.
A su Autor agradecemos la deferencia y la atención prestada.